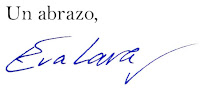Estoy en mitad del bosque. Literalmente. Rodeada de árboles, silencio, y ese tipo de calma que solo aparece cuando el móvil está apagado y no hay supermercados cerca. Llevo días escribiendo, releyendo, tachando, reescribiendo, y sí, también dudando un poco, que para eso estamos vivos.
Muchas veces me preguntan cómo se escribe una novela. A veces con esa media sonrisa que insinúa algo como "cuando te viene la inspiración, ¿no?". Y yo suelo decir que las musas me encantan, pero si llegan, que traigan termo y merienda, porque aquí se trabaja con horario de oficina.
Escribir, al menos para mí, no es esperar la iluminación divina mientras miro las nubes. Es sentarme, abrir el portátil, mirar mi esquema, seguir mi guión, y avanzar. Aunque a veces avance torcido. Aunque una escena se resista y se me quede mirando como diciendo "no me escribas así, no soy así".
Eso sí: tener un guión no significa que no haya espacio para la sorpresa. Todo lo contrario. La estructura no es una jaula, es un par de rieles sobre los que la historia puede fluir con libertad. A veces un personaje se desvía, dice algo que no estaba previsto, hace un giro inesperado… y entonces hay que seguirlo, dejarse llevar. Porque ahí, en esa desviación, a veces se esconde la mejor escena del capítulo.
Por eso me vengo al bosque. Porque aquí no hay excusas. Aquí estoy sola conmigo misma, mis personajes (que no me dan tregua), y el sonido de las teclas que, cuando todo va bien, se convierte en música.
Así que no, no espero a que me visiten las musas. Las llamo yo. Las convoco con café, con mapas de tramas, con estructuras sólidas que me permitan volar sin perderme. Fluir, sí… pero sobre rieles.
Y en esos ratos en que todo encaja, en que una escena cobra vida y un personaje me sorprende, entonces sí, puedo decir que estoy inspirada. Pero solo porque he trabajado lo suficiente como para llegar hasta ahí.